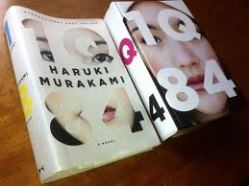Hace un par de semanas leí este estupendo artículo sobre la literatura fantástica en América Latina. En él, su autor reflexiona de forma profunda y sin facilismos críticos sobre la ausencia de una «alta fantasía latinoamericana», que no sea una simple imitación de los modelos tradicionales del fantasy anglosajón y tampoco una reelaboración de nuestra propia tradición que incluye a Felisberto Hernández y a Borges, entre otros, a quienes añadiría yo al gran Levrero. Para hundirse en las profundidades del tema, los invito a leer aquel el artículo y a pensar en ello.
Yo, por mi parte, tengo mi propia reflexión al respecto. Sin duda, latinoamérica ha sufrido por años de una crisis de identidad que ha marcado el rumbo de su literatura. Y no hay mejor medio para comprender una personalidad rota que el realismo social, la militancia de cualquier estirpe y el psicologismo, las tres armas favoritas del canon literario latinoamericano. La fantasía ha sido incluida en este canon pero sólo a partir de su capacidad para hacer una crítica social específica o mientras tenga alianzas claras con autores del canon occidental. La inclinación por el surrealismo o por lo kafkiano han determinado la obra de Felisberto o de Arreola, por ejemplo. Y sólo en esa medida se consideran literatura culta. La incomprensión generalizada de los subgéneros de la alta fantasía, el terror o la ciencia ficción no se debe a una incapacidad crítica (somos una región particularmente dotada para la crítica literaria) sino, creo yo, una incapacidad anímica, una falta de empatía con aquellas ficciones que no nos remitan de modo inmediato a los graves problemas de nuestros entornos, siempre conflictivos, siempre a flor de piel.
Para quien no lo crea, basta ver la importancia que tiene en América Latina, dentro de las artes visuales, el documental o el género del testimonio por sobre la ficción fantástica o intimista. Los autores jóvenes o inexpertos por lo regular están buscando construir la novela balzaciana que practicó Fuentes: la del personaje individual que es un reflejo total de su época, la individualidad inmersa en la Historia. En un entorno como este, la creación de un mundo ficticio, de geografías imaginarias y criaturas imposibles, parece un contrasentido y así nos lo han hecho aprender en la veintena de clases de literatura que tuvimos durante nuestra vida de estudiantes.
Pero es posible y deseable buscar un fantástico latinoamericano, mestizo y capaz de conformarse como un subgénero en sí mismo, con sus apropiaciones, sin duda, pero también con sus posiciones peculiares. Si tuviera que elegir un punto de partida de las apropiaciones del nuevo fantástico latinoamericano sería la alta fantasía norteamericana de Ursula K. Le Guin (y no la alta fantasía británica de Tolkien). Elijo a Le Guin por varias razones. La primera, porque entendía a Borges y estableció con él una liga intelectual que los coloca en una tradición similar, aunque no sea la misma. Le Guin celebra y comparte los logros de la fantasía latinoamericana (como lo muestra su introducción a la edición inglesa de la famosa antología de Borges, Bioy y Ocampo). La segunda, porque el acercamiento de Le Guin a la fantasía siempre está mediatizada por profundas preocupaciones existenciales, sociales y de género. Sus magos y sus científicos futuristas siempre están descolocados, son outsiders antisistema que no tienen todas las respuestas y cuya identidad siempre está fragmentada. Los personajes de Le Guin ya pertenecen a una cosmovisión quebrantada por la modernidad y no son ajenos a los problemas del liberalismo en crisis: migración, discriminación, violencia contra las mujeres, corrupción de los sistemas políticos, crisis ecológicas, etcétera. Tal es la agenda de la alta fantasía que buscamos: socialmente relevante pero altamente artística en la creación de los mundos que se proponen a los lectores.
Mientras que Tolkien es un maestro de la aventura clásica y de las geografías imaginadas, su posición frente a lo social es conservadora: los linajes antiguos son poderosos y, en general, masculinos, los seres luminosos son arios, los malvados vienen del sur y tienen claros rasgos africanos o asiáticos o simplemente son muy, muy feos. Las dualidades tolkianas son básicas y estereotipadas y sólo en los hobbits, pequeños, tragones, entrometidos, se permite el profesor de Oxford poner en entredicho la idea tradicional de los héroes.
Dicho esto (que no altera nada mi admiración por el universo del El señor de los anillos) creo que podemos pensar de qué forma conformar nuestra alta fantasía mestiza. Aunque creo que los relatos de los pueblos originarios y las mitologías prehispánicas son una fuente inagotable de imaginación fantástica, es muy sencillo caer en la reproducción automática de algo que no comprendemos del todo, al menos quienes somos escritores urbanos, de clase media, occidentales. ¿Qué sí comprendemos? Las contradicciones de nuestra condición poscolonial. Occidentales y todo, somos latinoamericanos y eso quiere decir que tenemos la identidad resquebrajada, algunos se identifican con los conquistadores, algunos con los conquistados, algunos provienen de familias europeas, algunos de familias indígenas, la mayoría de una imbricada madeja de quién sabe qué. Y creo que es justamente de ese eje de oposiciones desde donde es posible partir. No tenemos ni tuvimos monarquías, así que evitemos la tentación de emular posiciones monárquicas que poco reflejan nuestra cultura. En cambio tenemos una historia plagada de presidentes, impostores y dictadores, de guerras civiles e intervenciones extranjeras. Suficiente material histórico para inventar mil mundos.
Y del mismo modo, basta estudiar con detalle los problemas y los desafíos de Latinoamérica para encontrar elementos que para la épica europea no son importantes o no son visibles. Porque una cosa es cierta: lectores sí tenemos. Quienes no se han acostumbrado a la posibilidad de una fantasía de este tipo son los escritores y los agentes culturales que han preferido vivir de la coyuntura y no de la universalidad de metáforas capaces de crear universos ficticios legibles, habitables, vagamente familiares, pero también lejanos como un sueño que tuvimos y que no podemos recordar del todo.
Con estos párrafos reiniciamos este blog, que estuvo dormido un par de años. Espero verlos de vuelta por aquí.